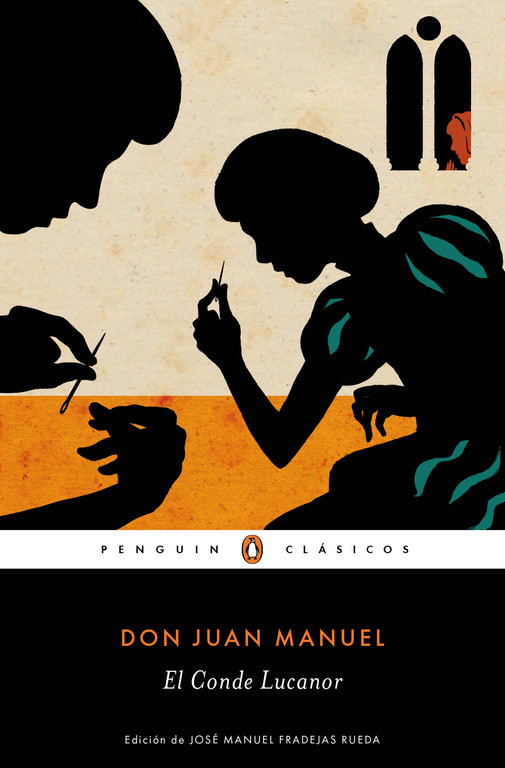No sé cuál habrá sido el punto de no retorno para mi amigo, pero sé muy bien cuál fue el momento exacto en el que yo pude haber escapado de esta pesadilla, y no lo hice. Sucedió ayer por la mañana, en la que salimos de expedición al bosque. Me extrañó bastante la ansiedad que él transmitía, pero creí, inocentemente, que se debía a un inusitado entusiasmo y no al horror y la locura. En ese momento debí haber intuido algo, y todavía soy incapaz de entender cómo es que olvidé tantas cosas esa mañana. Se desvanecieron por completo los recuerdos que tenía de aquel viaje al sur. Las extrañas personas con las que nos topamos y ese ritual bajo la débil vigilia de unos cirios.
Nos juntamos en la entrada del bosque y partimos. En todo el trayecto, noté que a mi amigo le costaba mantener la concentración y que parecía no escucharme cuando le hablaba. Sus gestos eran muy extraños, yo nunca lo había visto así. Las pocas veces que paramos para descansar o beber agua, vi como le temblaban las manos, y cuando le busqué la mirada, me preocupó sentirlo perdido, mirando en dirección a la espesura del bosque. Empecé a preocuparme cuando revisé el gps y vi que nos habíamos desvíado bastante de la ruta que teníamos planeada, y cuando iba a preguntarle qué mierda estaba pasando, paró en seco, frente a un vetusto pino.
—Aquí es —dijo, mirando el orondo tronco del árbol, como si estuviera solo—. Tiene que ser aquí. Lo he soñado muchas veces.
—Estás muy raro y me preocupa verte así, en serio. ¿Qué te pasa?
Mi amigo estaba realmente desconectado de la realidad, tanto así, que se arrodilló y empezó a excavar frenéticamente en la tierra, sorteando las raíces y la maleza con sus manos desnudas. En ese momento pensé que, quizás, mi amigo estaba sufriendo algún brote psicótico o algo por el estilo. Asustado, me acerqué y me agaché a su lado, intentando hacerle entrar en razón, pero mucho me temo que fue imposible. La manera en la que removía el sustrato era terrorífica. Lo hacía con violencia y desesperación, como si algún familiar hubiese estado atrapado bajo ese inmenso árbol. No pasó mucho hasta que mi amigo encontró lo que tanto buscaba. Al topar con eso, empezó a reír con un descontrol que me hizo sentir escalofríos. Era una carcajada enfermiza y le brotaban lágrimas de los ojos. De la tierra y lo que pareció ser un cúmulo de cenizas, extrajo los restos de un cráneo humano, completamente negro y cuando lo vi, él torció la cabeza en mi dirección y me esbozó la más diabólica sonrisa que presencié alguna vez en mi vida.
Salí corriendo sin pensarlo dos veces, y cuando bajé al pueblo quise pasar por una comisaría y notificar lo que había visto pero, consumido por el miedo, seguí corriendo hasta mi casa. Una vez allí, le puse candado a la reja y subí a trompicones hasta mi habitación y me encerré allí. Me acosté en la alfombra y lloré, luego, sin saber por qué, me reí, tal y como mi amigo lo había hecho en el bosque. Pasé todo el día así, teniendo extrañas alucinaciones y fogonazos de algunos recuerdos, mantras siniestros de aquellas mujeres cuyos rostros nunca vi. Debí haberle avisado a alguien, pero no pude encontrar mi teléfono y mis padres estaban de vacaciones. Cayó la noche sin darme cuenta, y a las dos de la madrugada el timbre de mi casa empezó a sonar. Me asomé por la ventana, temblando de miedo, y divisé una sombra en la vereda. Estaba seguro que era mi amigo. Espié durante unos minutos detrás de las cortinas; el timbre no paraba de sonar y yo estaba petrificado, sin saber qué hacer. De pronto, olí un espantoso hedor en el aire. Era como si hubieran empapado hasta el último centímetro de mi habitación con bencina. Me di vuelta y me estremecí de terror. Frente a mí estaba mi amigo, con el cráneo exhumado en sus manos. No entendía cómo era posible. La puerta, detrás de él, seguía cerrada y con pestillo.
—Era ese el lugar —dijo entre jadeos—, pero llegamos demasiado tarde.
Y entonces una inmensa bola de fuego lo envolvió por completo, y el calor que sentí, los gritos de agonía que escuché, fue como estar ante las mismísimas puertas del infierno. La adrenalina me hizo romper la ventana y me lancé desde el segundo piso. Luego salté la reja de mi propia casa y puse pies en polvorosa, deseando que todo fuera una pesadilla.
Es increíble que siga con vida, me hice unos cortes muy profundos en el brazo. Pero aquí estoy, de vuelta en el bosque. Ahora que retrocedo un poco, soy capaz de recordarlo todo. El club de brujas, las drogas y la sórdida iniciación. De pronto entendí que lo de la cacería era real, pero nunca me hubiera imaginado que él y yo terminaríamos siendo las presas. Me queda muy poco tiempo. No he visto ni una sola sombra, pero la brisa nocturna me cala hasta los huesos, y huele horrible a bencina.